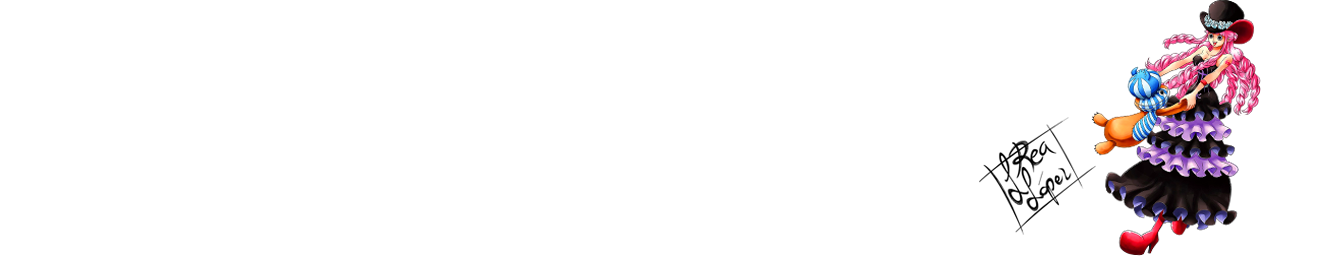El portal
🐺 SUEÑOS MALDITOS 🐺
Capítulo 6
Dakini I
Lo primero que vieron sus ojos avellana al abrirse fue un río. El sonido del agua fluyendo era acompasado por el molino que crujía con cada vuelta, apenas a dos metros de ellos. La brisa arrastraba una mezcla de olores dispares que iban desde la hierba fresca hasta el sudor. El clima era cálido y agradable, aunque la humedad no tardaría en pegársele en la piel. Se había quedado dormido, con la cabeza apoyada sobre las piernas de Agnes, que descansaba la espalda contra el muro de madera de la casa del molino. Su hermana le acariciaba el cabello con las puntas de los dedos. Lo hacía con frecuencia para fastidiarlo, pero también era algo que Agnes disfrutaba de manera genuina por las cosquillas que le provocaba el pelo corto contra la piel. Oliver estiró los brazos para desperezarse. Se percató de que el olor a sudor provenía de él y arrugó la cara. Cuando se giró y vio el cielo el corazón se le paró durante un instante.
Allá arriba no había uno, sino dos soles, brillando en rojo y en blanco, muy cerca el uno del otro. Su resplandor teñía el cielo con una paleta de azul, rosa y amarillo que lo dotaba de gran calidez.
—Alucinante, ¿verdad?
La voz de su hermana había sonado casi como un suspiro. Miró hacia ella, observaba el cielo fascinada con el reflejo rosado de la luz de ambos soles en los cristales de sus enormes gafas redondas.
Oliver se incorporó, algo aturdido. Todavía le costaba creer que estuvieran ahí, en Qmark, y que hubieran visto magia con sus propios ojos.
Hacía calor, y el pijama de franela le sobraba. No tenían comida, ni dinero, por eso pasaron el resto de la noche y la mañana ahí sentados, en el lugar donde la maga Dakini los había citado, lejos de las miradas curiosas. Le rugieron las tripas y se llevó las manos al estómago.
—Yo también me muero de hambre, pero sin dinero no hay comida.
Agnes sacó del bolsillo del jersey del pijama la aguja de ganchillo que siempre llevaba encima y comenzó a arreglarse las rastas. Oliver supuso que había hecho lo mismo durante todo el tiempo que se había quedado dormido, ya que los surcos bajo sus ojos revelaban que ella no había descansado en toda la madrugada. Probablemente no le quedaría ningún pelo por tejer.
—¿Cuánto tiempo crees que tardaremos en encontrar la vara? No quiero preocupar a la abuela ni a nuestros padres.
—No lo sé… —dijo él, encogiéndose de hombros y con la vista en los guijarros de la orilla—. Yo tampoco quiero preocuparlos, pero no tenemos ninguna pista de dónde puede estar.
La expresión de Agnes se endureció, igual que su voz.
—¡Dijiste que habías soñado con ella!
—¡Eso no significa que sepa dónde está! —replicó— ¡No soy un GPS!
—A mí no me hables en ese tono, enano —lo señaló con la aguja y una mirada severa. La voz del muchacho se ahogó en la garganta y volvió la vista al río, abrazando sus rodillas.
No pasó demasiado tiempo hasta que unas pisadas poco discretas se acercaron a ellos. Oliver se volvió y descubrió a Dakini junto a su hermana, que ya se había puesto en pie y se sacudía el pantalón con apatía.
—Buenos días —saludó la maga con una sonrisa resplandeciente.
Oliver no conseguía acostumbrarse a que la gente de ese mundo tuviese la piel anaranjada y el cabello brillante. Tampoco a las piernas tatuadas de la chica. Por la noche no lo había apreciado con claridad; estaban cubiertas de formas extrañas, onduladas y geométricas, formando un tapiz que le envolvía la piel. Oliver ladeó la cabeza y se fijó en una serie de símbolos que le recorrían la cara interior del gemelo en vertical, hasta los botines. Quedó ojiplático al ver que los trazos mutaron hasta formar una frase y que la había entendido.
«Awa himolek tohu ibega». «La luz guía mis pasos», tradujo su mente al instante.
Al parpadear, el alfabeto volvió a su forma original.
—¿Te gustan mis tatuajes? —preguntó. Agnes y ella ya habían intercambiado unas cuantas palabras, pero él no les prestó atención. Se dio cuenta de que llevaba algunas prendas en la mano y un par de zurrones—. Os he traído algo de comer. Después de lo de ayer debéis de estar famélicos, aunque será mejor que comáis por el camino, no debemos perder tiempo. También os he traído ropa limpia y más… discreta.
—Gracias. Tengo tanta hambre que me comería un caballo.
El rostro de Dakini formó la pregunta antes que su voz.
—¿Qué es un caballo?
Los hermanos intercambiaron una mirada de perplejidad. Agnes titubeó antes de responder.
—Un animal grande, con cuatro patas y…
Un grito ahogado de horror surgió de las entrañas de la maga. Se llevó una mano a la cabeza y algunas de las prendas que llevaba cayeron al suelo. Oliver se apresuró a recogerlas.
—¡¡En tu tierra coméis animales!! ¡Sois unas bestias salvajes! ¡Jamás había oído semejante barbaridad!
—¡No, no! —interrumpió, haciendo gestos tranquilizadores con las manos—. Es algo normal, lo hace todo el mundo. Verás: hay animales que se crían para que los comamos.
—¿¡Criais animales para asesinarlos!? —La explicación no lo había mejorado. La cara de Dakini perdió el color y la joven reprimió una arcada—. ¡¿No hay vegetales dónde vivís?! ¡¿Qué clase de lugar retorcido es ese?!
—Es…
—Da igual, no quiero saberlo. —Puso su mano delante de la cara de Agnes para cortarla—. Aquí solo se come lo que nos da la tierra, y a veces algún alga. Por favor, no le digáis a nadie que coméis…
No pudo terminar la frase. Agnes y Oliver asintieron. Ambos supieron que extrañarían la pizza y las hamburguesas mientras estuviesen en Qmark.
Cuando Dakini se repuso del shock y recuperó su expresión amable, repartió las prendas de ropa y los zurrones entre ambos hermanos.
—Me he gastado parte de la paga en esa ropa, así que espero que os valga —dijo con los brazos en jarra—. Voy a crear un hechizo de ilusión para que nadie os vea mientras os cambiáis, seréis invisibles a ojos de todos. Avisadme cuando terminéis.
Desenfundó el báculo que llevaba a la espalda y la esfera brilló, tenue. Dakini trazó un símbolo en el aire y cuando la luz se apagó les dio la espalda.
Agnes miró a Oliver con una ceja arqueada, luego hacia Dakini, y finalmente a las personas que caminaban entre las calles en la distancia, reparando los desperfectos de la noche anterior. Si es que a un montón de casas desordenadas alrededor de una plaza se le podían llamar calles.
—¿Seguro que nadie puede vernos?
—Os lo aseguro, solo yo —respondió sin volverse.
Agnes suspiró y le dio la espalda a su hermano.
—Date la vuelta, enano.
Oliver obedeció, poniendo los ojos en blanco. Echó un vistazo fugaz por el rabillo del ojo a su hermana; ya había comenzado a desnudarse y él no estaba seguro de querer hacerlo, le daba demasiada vergüenza y tuvo que reunir todo su valor para poder quitarse la camiseta y comprobar, de nuevo, que apestaba a sudor.
—¿Podríamos lavarnos un poco antes? —preguntó, titubeando. Con el calor que hacía no le importaba llevar la ropa mojada, secaría en un pestañeo.
Dakini respondió, sin mirarlos.
—Claro, pero daos prisa.
El calor de los soles templó de nuevo su piel. Agnes ya se había terminado de vestir y ahora anudaba su cabello húmedo con dos rastas para sujetarlo en una coleta baja. Se había puesto unos pantalones cortos abombados que no llegaban a ajustarse a sus muslos y que ciñó con una faja roja; sobre ella enganchó el zurrón alrededor de la cintura. El pecho lo cubría un top azulón, con flecos y bordados geométricos en tonos rojizos, verdes y blancos. Sobre uno de los hombros le caía un asa finísima llena de cuencas de colores. Un par de babuchas marrones le calzaban los pies y se sujetaban en las pantorrillas con dos tiras cruzadas.
Oliver, por su parte, vestía una túnica que le daba por encima de la rodilla, de color verde claro y ceñido con un cinturón ancho decorado con una trenza de un material similar al esparto y un faldón que dejaba la parte frontal al descubierto. Sobre los hombros se colocó una capilla con capucha marrón y bordados geométricos en rojo, sujetada por un broche. Se sentía ridículo, desprotegido por no llevar pantalones y que los botines agujereados no le cubrieran más arriba de los tobillos. Se cruzó el zurrón sobre el pecho y suspiró. Al menos por debajo de la túnica llevaba algo similar a unas mayas.
—Estamos listos —anunció Oliver.
Dakini se giró con una sonrisa y golpeó el suelo con el bastón, que se iluminó con un leve resplandor que apenas duró un segundo.
—Excelente —dijo acercándose a ellos y examinándolos de arriba a abajo. Se paseó entre los hermanos para estudiarlos desde todos los ángulos—. Tengo buen ojo, os sientan como un guante.
—¿Qué hacemos con nuestra ropa? —Agnes había hecho una bola con ella y la cargaba en brazos.
Dakini hizo un gesto despreocupado con la mano.
—Metedlas en el zurrón.
La chica de rastas arqueó una ceja. Una arruga de crispación apareció en su frente. Una que Oliver había aprendido a leer como un «¿Me estás vacilando?».
—No cabe, es muy pequeño.
La expresión de Dakini se frunció, y se llevó la mano libre a la cadera.
—Oye, es cierto que podría cobrar más, pero gano lo suficiente como para poder permitirme un par de bolsas sin fondo. —Agnes parpadeó, sin entender. Dakini se adelantó a su pregunta, mientras volvía a enfundar el báculo a su espalda—. Los magos y las magas colaboramos a menudo con las sastrerías para encantar algunas prendas u objetos. Las bolsas son las más populares y asequibles. ¿De verdad que no tenéis esto en vuestra tierra? —Los hermanos negaron con la cabeza—. Parece que venís de un lugar muy primitivo. Sin ofender.
—Un poco… —murmuó Oliver. Estaba de acuerdo con ella.
Agnes refunfuñó algo y, rompiendo todas las leyes de la física, metió la bola de franela en un zurrón que no ocupaba más que una riñonera. Ambos se quedaron pasmados frente al objeto. Agnes metió y sacó un cacho de prenda varias veces hasta ser capaz de creérselo. La bolsa le comía el brazo hasta el hombro sin deformarse; estaban seguros de que podría devorarla entera. Si todo aquello era un sueño, Agnes cada vez tenía más claro que era uno de Oliver.
—¿Qué hay dentro? —preguntó el niño— ¿Cómo es?
Dakini se tomó un segundo para pensar en las palabras adecuadas. Se dio un toquecito en la sien con el índice.
—Es una especie de minidimensión personal donde se almacenan objetos. Si piensas en uno de ellos acude a tu mano directamente, sino hay que revolver un poco, aunque eso puede ser complicado. —Alzó ambas palmas de las manos hacia los lados—. No te recomiendo meterte dentro a menos que te asegures de tener a alguien fuera que te saque. Hay muchas historias de personas atrapadas dentro de sus bolsas.
Miraron sus zurrones con nuevos ojos, unos que denotaban un profundo respeto hacia él. Oliver guardó su pijama con suma cautela, solo se sintió seguro cuando cerró la bolsa. Dakini se rió con una suave carcajada y la mano en el abdomen.
—Es broma, es broma. Cuentos antiguos para asustar a los niños: las bolsas no aceptan seres vivos. —Tomó aire después de una última risa entrecortada y recuperó la compostura—. Bien, ahora que está todo aclarado pongámonos en marcha, debemos salir de Kapoha cuanto antes para llegar hasta Shilapawa. Tenéis la comida y la bebida en la bolsa. —Se dio la vuelta y señaló con entusiasmo la entrada norte del pueblo—. ¡Vaaamonos!
—Un momento, Dakini —comenzó Agnes, y la aludida se giró—. Agradecemos tu ayuda, pero ¿por qué tenemos que ir a Shilapawa? Nosotros ya… en fin, tenemos…
—Tenéis que encontrar La Vara —completó ella. Oliver y Agnes quedaron ojipláticos—. Y para eso estoy yo aquí, para ayudaros a encontrarla. Por eso debo llevaros ante la kaiseri (*gobernadora) dorada, para que os guíe. A menos que ya sepáis dónde está.
Se inclinó, y sus ojos lilas y redondos se clavaron en Oliver, inquisitivos e inocentes a la vez. Él titubeó, evitando el contacto visual con esos ojos antinaturales que parecían contener la esencia misma de la magia. Agarró con fuerza el asa del zurrón.
—No. No lo sé.
Asintió satisfecha y volvió a apuntar la entrada norte de Kapoha.
—Entonces no perdamos más tiempo.
Apenas avanzaron un par de pasos cuando Dakini se frenó en seco. Oliver chocó contra su espalda y la maga se giró hacia ellos desenvainando el báculo.
—¡Qué cabeza! Casi olvido lo más importante. No os mováis.
El báculo brilló de nuevo, suave y tímido. Dakini hizo un gesto y un velo translúcido que se deshizo en millones de partículas de polvo brillante cayó sobre ellos hasta que se apagaron como estrellas al amanecer.
Oliver y Agnes revisaron sus extremidades. No advirtieron nada extraño hasta que dirigieron su mirada al otro. Entonces ambos gritaron sorprendidos.
—¡Eres naranja! —Dijo Agnes, señalando al muchacho—. ¡Has convertido a mi hermano en un risketo de pelo verde!
—¡Tú también eres naranja, y te brilla el pelo en rojo!
Agnes ahogó un grito y tomó una de sus rastas para comprobarlo. Seguían tan oscuras como siempre.
—Calma, calma. Es solo una ilusión, un engaño para los ojos. Es lo mejor si queremos pasar desapercibidos. Debemos evitar habladurías o que nos hagan preguntas.
Continuará…